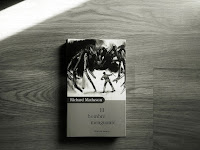En los primeros días de noviembre, cuando el viento sur apaciguaba las tardes y hacía caer las hojas secas de los árboles como sirimiri y los parques infantiles aún no estaban cerrados, en esa algarabía de juegos infantiles y luz cambiante y el vuelo negro de cormoranes y mirlos entre las hojas hacia el cielo, leí Gilead sentado en un banco de piedra, cerca del río —siempre el mismo banco de piedra, como un sortilegio—. Había una comunión, eso sentía, entre aquello que me rodeaba y la escritura reflexiva e intimista de Marilynne Robinson, algo indecible que unía los gritos de los niños y el lento extinguir de la tarde con las páginas donde luz misterio vida yo donde gracia temor soledad. Esperaba ese momento de salir a leer, ahí fuera, como una tregua de este tiempo confuso, el encuentro con una realidad, la visión de un viejo reverendo, que me era ajena —ese encuentro con el otro que propicia la literatura—.
Leía esa larga carta que el reverendo John Ames escribe a su hijo de siete años y pensaba en la necesidad de introspección, serenidad y ecuanimidad para enjuiciar la propia vida. Es una carta de un enfermo en el proceso de morir para que la lea su hijo al alcanzar la mayoría de edad, es una letanía y un susurro y una confesión como las que tuvo que escuchar Ames en su estudio, es la memoria desordenada en recuerdos que aparecen de manera convulsa, es serenidad y tristeza y culpa y dicha y miedo y soledad. En su carta, Ames, mientras describe el presente, los juegos de su hijo, la belleza secreta de su mujer, sus relaciones con los vecinos, desenreda el pasado para su hijo, y lo hace con una voz pausada, lenta, afectuosa, alguien que se despide de una vida y lo hace sin ira y sin buscar un ajuste de cuentas y, menos aún, sin maquillar los claroscuros de su alma.
Hace años, en un funeral, el oficiante reflexionó sobre la palabra recordar: primero nos explicó su significado, volver a pasar por el corazón, luego, en ese volver a pasar, el dolor y la felicidad, la luz y las sombras y los viejos gestos y olores ante nosotros. Ames recuerda para su hijo en una vejez donde le falla, precisamente, el corazón. Cada recuerdo, cada vuelta al pasado, es ahondar en una surco en su corazón, hasta casi extenuarlo. Pero hay una necesidad vital en sus palabras, es relatarse para mostrarse ante sí y ante su hijo quién era y qué raíces, qué actos, por pequeños que fueran, le llevaron hasta su presente donde padre septuagenario, cómo es su creencia y su amor hacia Dios, qué significa una vida de estudio y soledad. Y tal vez sea el verbo significar, hacer señales/marcas, el que describa estas memorias, este testamento de Ames hacia su hijo. Porque Ames, como en los cuentos infantiles, deja un rastro de migas que llevará a su hijo no sólo a la vejez de la que él es testigo en su infancia, también podrá desandar la vida de un hombre en sus recuerdos y pasiones y pesares, acercarse al secreto que es un padre y a los espacios en blanco que deja. Ames recuerda —vuelve a pasar por el corazón— su historia y se adentra en tiempos anteriores, en los de su padre y abuelo, en la llegada de la familia a la región de Iowa —que Ames no abandonará, anclado como árbol en tierra—, en la figura mítica del abuelo, cuya tumba buscará con su padre en unas escenas que llevan a la imaginería del western: un abuelo seguidor de los abolicionistas John Brown y Jim Line, un predicador de revolver y biblia en mano, como en La ira de Dios, los recuerdos dedicados al abuelo los únicos momentos donde acción y aventura. Deja señales, Ames, en este relatarse donde es confesante y no confesor y habla del dolor por la pérdida de su primera familia, los años de soledad, resentimiento y pobreza, el miedo ante una nueva familia en su vejez; desnuda sus preocupaciones presentes, la pronta muerte con una esposa y un hijo jóvenes, la pregunta de qué se ha hecho con la propia vida, el regreso de un viejo vecino, hijo de un amigo predicador, un hombre de pasado cruel y amoral, que desequilibra la aparente armonía y sencillez de los días del reverendo —y cómo tratar a este hombre con tantas caras ocultas, cómo imponer el no juzgues bíblico sobre el miedo, la sospecha y la rabia en el corazón, una prueba en los últimos días para un hombre que sólo esperaba dejar testimonio de una vida en una carta y se encuentra con la lucha entre el agotamiento, la desconfianza y los principios que han regido su vida—.
Gilead se sustenta en una escritura introspectiva y sosegada para mostrar las luces y las sombras en la vida de un hombre religioso. Ames guarda en un baúl todos sus sermones, que equivaldrían a docenas de tomos si se reuniesen en libros. En todos ellos, el estudio atento de la Biblia, el significado de los sacramentos o las palabras de los profetas, la huella de un Dios en el destino de cada ser humano, desmenuzar un libro para estudiar sus partes y sentir que sólo puede asomarse a una verdad en todo ello. Una vida donde la palabra de Dios, donde gracia revelación mandamientos naturaleza albedrío designio, un estudio inconcluso. Muestra su idea de Dios y la vida, Ames, y lo hace con la voz queda de alguien que eligió soledad y no moverse de su tierra, párrafos que son sermones abreviados entre sus confesiones.
Un recuerdo propio. Encontré, hace años, en una pequeña librería donde estanterías hasta el techo y un pasillo angosto entre sus dos piezas, Gilead. Leí párrafos al azar, la nota de los traductores donde nos dan una pista sobre el significado de ese Gilead que aparece en tantas novelas, una tradición ancestral y un lugar donde se encuentra bálsamo en el que consuelo salvación esperanza. Intenté leer la novela de Robinson tres o cuatro veces en estos años. A las pocas páginas cerraba el libro, cansado ante una religiosidad que rechazaba y una voz que sentía empalagosa. Este noviembre de viento sur, sin lluvia, le di otra oportunidad. Y algo cambió. Había una escritura lenta en la que cabía todo, el cambio de las estaciones y de luz, la disertación sobre una frase en el Génesis, los miedos de un hombre ante la vejez y ante sus sentimientos, había una religiosidad que me era ajena, pero que me hacía pensar en todas aquellos creyentes que ven un designio casi matemático a la vida, cómo sería vivir con tal grado de fe y certidumbre. Ha sido una buena lectura, Gilead.
Te hablaba de visiones. Recuerdo que una vez, cuando era pequeño, mi padre ayudó a demoler una iglesia que había ardido. Un rayo había alcanzado el campanario y éste había caído sobre el edificio. El día que fuimos a demolerla, llovía. El púlpito quedó intacto, plantado bajo la lluvia, pero los bancos estaban hechos astillas. Todos agradecían a Dios que aquello hubiera sucedido en martes y a medianoche. Era un día cálido, caía una lluvia cálida y no había dónde cobijarse, por lo que nadie hizo mucho caso del agua. Acudió a echar una mano gente de diversa procedencia. Desengancharon los caballos y a los niños más pequeños nos sentaron en una vieja colcha debajo de un carromato aparcado en la cuneta, y allí charlamos y jugamos a las canicas y vimos a los chicos mayores y a los hombres escalar las ruinas en busca de Biblias e himnarios mientras cantaban, todos cantábamos, Bendito Jesús y La vieja Cruz nudosa, y el viento impulsaba la lluvia a rachas y las gotas nos alcanzaban donde estábamos. El viento era más fresco que la lluvia, cuyas gotas, al caer en la caja del carromato, producían el mismo sonido que cuando repiquetean en el alero de un desván. No llueve nunca, pero recuerdo ese día. Y cuando hubieron reunido todos los libros que habían quedado inservibles, prepararon dos tumbas y pusieron las Biblias en una y los himnarios en la otra y, a continuación, el ministro que oficiaba en aquella iglesia —baptista, creo recordar— rezó una oración. Siempre me maravillaba, cuando observaba a los adultos, cómo parecían saber sin asomo de duda lo que había que hacer en cada situación, lo que era decoroso.
Las mujeres pusieron en nuestro carromato los pasteles y tortas que habían traído y los libros que aún se podían utilizar y luego cubrieron la caja del carro con planchas de madera, lonas y mantas de viaje. Toda la comida quedó bastante húmeda. Al parecer, nadie había previsto que pudiera llover. Y como se acercaba el tiempo de cosecha, estarían demasiado atareados para volver en una buena temporada. Colocaron el púlpito bajo un árbol y lo cubrieron con una manta de montar, rescataron cuanto pudieron, que se redujo principalmente a ripias y clavos, y luego demolieron lo que aún quedaba en pie, para hacer una hoguera cuando todo se hubiera secado. Las cenizas se volvieron líquidas con la lluvia y los hombres que trabajaban en las ruinas quedaron tiznados y enfangados de pies a cabeza, hasta tal punto que costaba reconocerlos. Mi padre me trajo unas galletas manchadas de hollín de sus manos. «No importa, no hay nada más limpio que las cenizas», me dijo. Sin embargo, éstas afectaban al sabor de la galleta, que debía de parecerse, pensé, al del pan de la aflicción, que por entonces era mencionado con frecuencia aunque hoy día está bastante olvidado.
«Extraño es el fruto de la adversidad». Desde luego que sí. Cuando estoy aquí arriba, en mi estudio, con la radio puesta y algún viejo libro en las manos y es de noche y el viento sopla y la casa cruje, olvido dónde estoy y es como si durante un par de minutos volviera a encontrarme en tiempos de penalidades, y la experiencia destila una dulzura que no comprendo. Sin embargo, esto no hace sino realzar su valor. Lo que planteo es que nunca llegas a conocer la verdadera naturaleza de nada, ni siquiera de tu propia experiencia. O tal vez ésta no tiene una naturaleza fija y cierta. Recuerdo a mi padre agachado bajo la lluvia, con el agua goteándole del sombrero y dándome de comer la galleta con su mano tiznada, con las ruinas ennegrecidas de la iglesia al fondo y el humo alzándose donde la lluvia caía sobre las brasas. Recuerdo el aguacero y a las mujeres entonando La vieja Cruz nudosa mientras se ocupaban de todo con delicados movimientos, casi como si bailaran al son del himno. En aquella época, ninguna mujer adulta permitía nunca que la vieran con los cabellos sin recoger, pero aquel día incluso las venerables ancianas llevaban la melena suelta a la espalda, como si fuesen colegialas. Resultaba muy gozoso y triste. Vuelvo a mencionarlo porque se me antoja que buena parte de mi vida quedó comprendida en este momento. La aflicción me ha devuelto más de una vez a esa mañana, en la que tomé la comunión de manos de mi padre. Sí, recuerdo aquello como una comunión y creo que eso fue, exactamente.
Marilynne Robinson. Gilead. Traducción Montserrat Gurguí y Hernán Sabaté. Galaxia Gutenberg/Círculo de lectores.